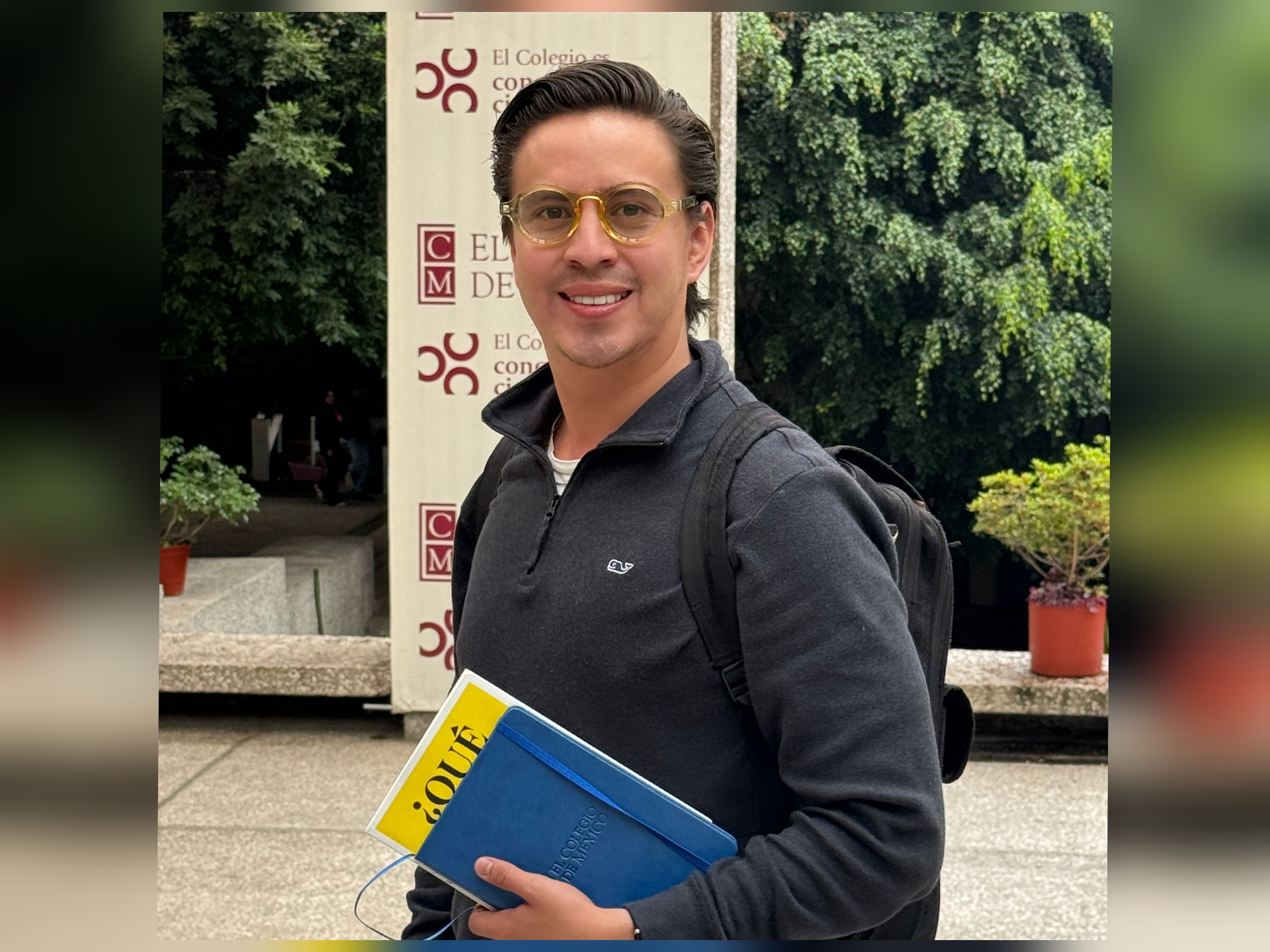Diego Donaldo Chávez Palmerín/ El Último Llamado
Durante años, México construyó un relato civilista sobre las ruinas ardientes de su Revolución. Un país que, tras ver desfilar Presidentes en uniforme (Huerta, Obregón, Calles) y acumular asesinatos, traiciones y autogolpes, juró nunca más dejar el poder en manos de la milicia. La política, se dijo entonces, debía ser tarea de los civiles, y el ejército debía replegarse al cuartel.
Esa promesa acaba de romperse.
La reciente reforma legal que permite a militares contender por cargos de elección popular no es una anécdota jurídica. Es la consagración de una regresión, el retorno del poder fáctico militar al escenario político nacional, ahora con boleta electoral en mano.
Se institucionaliza lo que ya era evidente, el poder “castrense” no solo vigila aeropuertos y construye trenes, sino que se posiciona como actor político con ambiciones, estructura y permisos desde el centro.
Lo que no se dice o se olvida, es que ya vivimos esto antes. Entre 1914 y 1929, México fue una República de generales. Aquel experimento nos costó un Presidente asesinado (Carranza), uno exiliado (De la Huerta), otro manco pero invencible (Obregón) y uno más que, al reelegirse, fue acribillado en La Bombilla. Cuando los militares se vuelven árbitros y jugadores, el Estado deja de ser República para convertirse en cuartel.
Los promotores de esta reforma aseguran que la medida fortalece la democracia. Pero la historia enseña lo contrario: la línea entre la disciplina militar y la obediencia ciega, entre el voto y la orden, es demasiado delgada cuando el uniforme entra en campaña.
Hoy, como hace un siglo, hay quienes ven en el uniforme una garantía de “orden” y “control”. Pero el precio es claro, perder la esencia civil de nuestra democracia. México ya pagó ese costo una vez. Y fue altísimo.